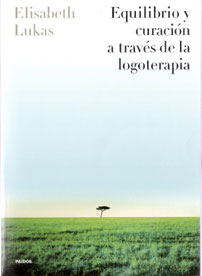
L'Elisabeth Lukas ens presenta alguns casos tractats de forma logoterapèutica.
Dos factores para una prevención eficaz del estrés
El psicólogo experimental e investigador del comportamiento A. Lazarus determinó que los cambios fisiológicos del cuerpo (por ejemplo, un aumento de las pulsaciones) en la elaboración del estrés no dependen de los factores psicosociales (por ejemplo, un ataque de ira de un superior), sino que están vinculados a dos «factores intermedios»:
1) al modo en que el afectado valora subjetivamente su situación (o la amenaza de ésta), y
2) a las posibilidades que tiene el afectado de acabar con esta situación (o con el estrés que ésta provoca).
Ambos factores son mecanismos relacionados con determinadas capacidades de la persona y no tanto con el carácter estresante de las circunstancias. Ilustrémoslo con un ejemplo.
Imaginemos un estanque que se congela en invierno, pero cuya capa de hielo todavía es fina. Si, a pesar de ello, un niño se atreve a adentrarse con patines en el hielo, su valoración subjetiva de la situación estará empañada porque no se percibe la amenaza real. Si, por el contrario, hace semanas que el hielo del estanque resiste y los niños corretean por encima, pero nuestrojoven se queda en la orilla porque, por miedo, no se atreve a patinar sobre el hielo, también se tratará de una valoración subjetiva alterada. En este caso, se percibe una amenaza irreal.
Pero supongamos que el hielo se rompe de verdad y un niño cae al estanque. En tal caso, lo que cuenta no es la valoración subjetiva de la situación, sino que el niño pueda salir del agua o, como mínimo, aguantar hasta que vengan a rescatarlo. Ahora, lo decisivo es el abanico de posibilidades de acabar con un estrés o con una amenaza, es decir, que el niño sea corporalmente fuerte o capaz de resistir, que pueda controlar los nervios y que sepa nadar.
Lo mismo sucede con las crisis en nuestras vidas. Antes de producirse el suceso (crítico), nuestra constitución física y mental depende de nuestra valoración subjetiva de la situación, mientras que, una vez producido el suceso, estará relacionada con la manera en que queremos y podemos reaccionar. Por ello, cualquier tipo de prevención eficaz del estrés está obligada a considerar ambos factores y a moverse tanto en el sentido de una «mejora de las valoraciones subjetivas empañadas», como en el de una «adquisición de tácticas para saber tratar el estrés». La logoterapia de Viktor E. Frankl proporciona una serie de ayudas al respecto.
Volvamos al ejemplo de los niños patinadores y quedémonos de momento con el primer factor: la valoración subjetiva de la situación. El niño que se arriesga a patinar sobre la fina y peligrosa capa de hielo está valorando probablemente mal la situación porque carece de la información y las advertencias suficientes. Quizá se trate también de un niño imprudente y distraído, como son a veces todos los niños. En el mundo de los adultos, no informarse lo suficiente o ser distraído significaría haber aflojado el control sobre la propia conducta y seguir los caprichos emocionales.
En el ejemplo inverso, la situación es distinta pero igual de problemática: el niño no pisa el hielo a pesar de que la capa es gruesa y no hay peligro. Predomina un sentimiento de angustia emocional, una inseguridad a pesar de que sabe que no puede pasar nada malo. Las olas de la psique anegan cualquier juicio razonable. Por supuesto, a un niño no se le puede exigir que sus fuerzas espirituales sean lo suficientemente maduras para poder controladas. Pero también en el mundo adulto conocemos conflictos entre placer y sentido, entre miedo y confianza.
Lo que contribuye a resolver positivamente estos conflictos y mantener el control espiritual es la capacidad de la persona de prescindir de sí misma y centrarse en otra cosa que no sea el propio estado emocional de cada momento, es decir, lo que Viktor E. Frankl descubrió y describió como la. capacidad de autotrascendencia. En ella se encuentra la esencia de una existencia humana «abierta al mundo». Un niño temeroso que, a pesar de su miedo, se adentra en la capa de hielo firme porque quiere ir a saludar a sus amigos, actúa de manera autotrascendente, y exactamente igual actúa el niño que renuncia a patinar sobre el hielo traidor porque no quiere dar preocupaciones a sus padres.
Motivo de vida y valoración de la situación
Un ejemplo más serio nos muestra hasta qué punto la capacidad de pensar y actuar más allá del propio yo representa un fundamento protector para la vida del hombre. Si a un herido grave por un accidente de circulación se le tienen que amputar las dos piernas, lo primero que cuenta es si sabe de algo, o de alguien, para lo cual, o para quien, su vida como inválido en silla de ruedas todavía tendría un sentido para él. Si el paciente es capaz de decirse a sí mismo: «Me horroriza la idea de una existencia como inválido, pero como no quiero fatigar a mi mujer ni a mis hijos, me esforzaré para dominar mi destino», estará pensando de manera autotrascendente y esta perspectiva le mantendrá a salvo de la desesperación absoluta. Pero si el herido sólo conoce su propio desamparo y cobardía y no percibe nada a su alrededor cuya importancia trascienda a sus problemas, no podrá evitar estancarse en una negación permanente de la vida. De aquí podemos deducir que la valoración subjetiva de una situación determinada -es decir, el primer factor intermedio del modelo de elaboración del estrés según A. Lazarus- es tanto más lábil y patógena en tanto que está encadenada a los intereses del propio yo, y que cuanto más flexible y sensible se vuelve a las posibilidades de solución, tanto más autotrascendente fluye hacia ellas.
Un gran número de estudios demuestran indirectamente quc la capacidad espiritual del ser humano de autotrascenderse no sólo ayuda a los enfermos a soportar su patología, sino que también ayuda a los que no están enfermos a seguir sanos. Veamos dos de estos estudios:
1. Ronald Grossarth-Maticek, médico-sociólogo e investigador oncológico de Heidelberg, averiguó, ya en la década de 1980 y tras largos años de observaciones, que las valoraciones subjetivas y sombrías de una situación influyen en el origen y desarrollo de enfermedades cancerosas. Los períodos prolongados de falta de esperanza y abatimiento agravan el desarrollo de las patologías cancerosas de manera significativa.
2. El investigador norteamericano Lewis Thomas y el psicólogo, también estadounidense, Robert Meister comprobaron casi al mismo tiempo que la preocupación exagerada por el cuerpo propio hace enfermar incluso a la gente sana. Por ejemplo, el miedo a un infarto cardíaco hace que el sistema nervioso «se vuelva loco». Ambos científicos hablaron del «enfermo imaginario del siglo xx» que, con su egocentrismo casi hipocondríaco, genera una gran cantidad de dolores corporales que nunca aparecerían si no se estuviese observando constantemente.
Pero la disminución del abatimiento y de la autoobservación nociva que, según ambos estudios, resulta tan significativamente preventiva presupone que la atención se desvíe hacia otra cosa que no sea el propio bienestar; que la persona, en un acto de autotrascendencia, vaya más allá de sí misma y apunte hacia el prójimo amado, los objetivos fijados y las tareas afirmadas, es decir, hacia un motivo para vivir. Cuando alguien tiene un motivo para vivir, su valoración de la situación vuelve a despejarse porque nota profundamente que, por muy difícil que le resulte organizarse la vida, es bueno e importante que exista este motivo y que siempre merece la pena trabajar por el mundo en el que uno vive. El ya mencionado método logoterapéutico de la desreflexión se asienta, en principio, sobre esta base. A continuación, presentamos dos ejemplos más: uno donde la casualidad ejerció su influencia y otro donde fui yo misma la que ayudó un poco.
¿ Cuándo vuelve en sí la persona?
El ejemplo de la casualidad es fascinante porque demuestra lo corto que es a veces el paso a la curación si estamos dispuestos a aceptar lo evidente en un mundo tan complicado como el nuestro.
Se trata de un hombre de 35 años que acudía a un curso de formación y que a menudo tenía calambres en las manos al escribir. El problema se agudizaba cuando el profesor del curso le miraba directamente a las manos, hecho que sucedía con frecuencia, dado que el hombre se sentaba en primera fila, delante del estrado. Le hubiera gustado sentarse algunas filas más atrás, pero para ello habría tenido que cambiar el sitio con algún compañero yle habría resultado muy desagradable tener que pedírselo.
Cuanto más se observaba el hombre a sí mismo escribiendo y cuanto más temía que la inhibición de escribir volviera a aparecer, más dificultades tenía, y finalmente optó por venir a mi consulta en busca de ayuda. Le expliqué que lo que realmente fomentaba la angustia de no poder escribir era la misma angustia, porque provoca un aumento de la tensión muscular que favorece las convulsiones. Por ello, cuando escribiera, el paciente tenía que pensar en cualquier otra cosa que no fuera su trastorno y concentrarse al máximo en el contenido de lo escrito, sin importar si lo plasmaba o no sobre el papel. Hicimos unos cuantos ejercicios (que ya explicaré más adelante) y él prometió que pondría en práctica mis recomendaciones para la siguiente consulta.
Pasó un tiempo y no recibí noticias del paciente, por lo que pensé que había olvidado nuestro pacto. Pero un día me llamó por teléfono: «Mi esposa y yo hemos estado terriblemente preocupados durante las últimas semanas -se lamentó-. De pronto, nos dijeron que el hemograma de nuestro hijo no estaba bien y se sospechó que podría tratarse de leucemia. El niño tuvo que pasar por un montón de pruebas hasta que los médicos descubrieron que era una alteración inofensiva que se puede tratar con medicamentos. ¡Dios mío, no sabe lo contentos que estamos!». La felicidad se podía notar en su voz.
Antes de acabar la conversación telefónica, le pregunté cómo le iba con la escritura. «¡Ah! -rió desconcertado-, con la confusión de lo de mi hijo dejé de pensar en mi insignificante problema. Cuando volví a acordarme, había desaparecido. Ahora ya no me tiembla la mano con la que escribo, incluso cuando lo intento a propósito...» Aquello fue una desreflexión casual, no muy agradable, pero sí eficaz. Esta es la prueba de un saber inmemorial que Viktor E. Frankl supo reflejar en unas sabias palabras:
No es tarea del espíritu observarse a sí mismo ni mirarse al espejo. La esencia del ser humano consiste en estar ordenado y dirigido, ya hacia algo, hacia alguien, hacia una obra, o ya sea hacia un individuo, una idea o una personalidad. Sólo en la medida en que somos así intencionadamente, somos existenciales; la persona «vuelve en sí» sólo en la medida en que está espiritualmente en algo o en alguien, sólo en la medida en que está presente.
¿Qué hacer con los complejos de inferioridad?
Una mujer joven y madre de un niño de 8 años me vino a ver por un complejo de inferioridad. Ella misma se había hecho el diagnóstico porque, supuestamente, presentaba todas las características típicas. La mujer había leído mucho sobre el tema. Su madre había sido una persona dominante y, en ocasiones, le había metido en la cabeza que era tonta, sobre todo después de no haber superado el bachillerato porque había preferido dibujar y pintar en vez de estudiar. Posteriormente, su marido, que era de la misma cuerda que la madre, la tenía «sólo» por una simple ama de casa a quien poder dejar los platos sucios cuando él se iba a jugar a los bolos con los amigos. Mientras tanto, hasta su hijo se acostumbró a que la madre le ordenara sus juguetes mientras él se distraía escuchando música. Por todo ello, esta joven mujer decidió que era incapaz de imponer sus intereses y que se arrodillaba ante cualquier exigencia externa porque no reunía las fuerzas suficientes para reivindicar sus derechos y defender su verdadera opinión. En cambio, también admitía que, a veces, era exageradamente agresiva, bramaba contra los miembros de su familia y lloraba a lágrima viva sin saber por qué: simplemente, porque no era feliz. Debido a ello, su marido le había amenazado en varias ocasiones con «facturarla» al psiquiátrico.
Es cierto que una situación como la aquí descrita no es extremadamente amenazadora, pero sí podemos decir de ella que tanto la autovaloración de la paciente como su valoración del mundo exterior tienen un tono negativo. A este respecto, podemos afirmar que, en su campo de visión «autocompasivo», la mujer sólo se veía a sí misma y sus estados de ánimo y, por tanto, su capacidad de autotrascendencia estaba escasamente desarrollada. Finalmente, podemos suponer que había una cierta insatisfacción con respecto a la vida procedente de una pobreza de sentido, dado que, de hecho, la mujer estaba poco satisfecha con sus labores de ama de casa, no veía en su marido a un compañero excitante y su espabilado hijo la necesitaba cada vez menos. Y como, además, leía libros de psicología, sus «complejos» (reales o imaginarios) empezaron a proliferar.
Yo me oponía a abordar la teoría del complejo de inferioridad y averiguar, por ejemplo, cómo se había originado la escasa capacidad de imposición de la paciente. Los trastornos neurótico-mentales se agravan cuando se les presta una atención sustancial, y lo que al principio es fruto de la imaginación, aumenta su grado de realidad cuando hay una preocupación por ello. Que alguien se sienta o no agobiado por un complejo de inferioridad es un factor decisivo, pero lo importante es cómo se valora la persona a sí misma. Por ello, centré mi atención en el único aspecto de todo el relato de la paciente que recordaba a un inicio de desreflexión: era la parte del relato en la que ella, cuando era joven, había preferido simplemente pintar y dibujar en vez de estudiar. Durante un momento, aquí se iluminó algo que la mujer había valorado positivamente, que infundía alegría, algo autotrascendente. «Dígame: ¿hoy todavía le gusta pintar y dibujar...?», le pregunté.
Es una lástima que no haya grabado esta escena en una cinta de vídeo, porque el rostro de aquella joven mujer habría ilustrado mejor que cualquier frase lo que significa la desreflexión. Mientras me estuvo confiando sus preocupaciones, la expresión de su cara estaba sumida en la penumbra y sus manos nerviosas hacían girar el dobladillo del vestido. Pero cuando le planteé mi inesperada pregunta, los ojos le empezaron a brillar y las manos se tranquilizaron. Su respuesta fue afirmativa y, en una acalorada discusión, pronto profundizamos acerca de todo lo que ella era capaz de hacer con su talento gráfico y creativo. Yo propuse cosas, ella también. Hablamos del batik, de colores decorativos, de pintura de porcelanas y de «Dios sabe qué más», no sólo de complejos de inferioridad. Al despedirse, se llevó a casa un montón de ideas y, además, la sugerencia de dejar que, a partir de entonces, su hijo ordenara él mismo los juguetes y ella utilizara ese tiempo para reunir el material necesario y hacer juntos una sesión de pintura, o dejara tranquilamente la colada para más tarde y saliera con su marido en busca de nuevas sensaciones que pudieran plasmarse en composiciones creativas de tiempo libre.
Medio año después, la mujer iba a dirigir un curso de pintura para principiantes en el Gesundheitspark de Múnich y estaba completamente ocupada en los preparativos, de manera que apenas tenía tiempo para cavilar sobre su estado mental, lo cual fue realmente beneficioso. Había recuperado su autoconciencia. En cambio, un «ataque frontal» a los antiguos síntomas en forma de psicoterapia los habría puesto en el centro de mira de su atención y los habría animado.
Una receta útil
Hemos explicado que una valoración subjetiva errónea o negativamente deformada de la situación no se puede corregir o volver positiva incrementando la información, sino mediante impulsos destinados a reforzar la autotrascendencia. Retornemos por última vez el símil de los niños patinadores y centrémonos en el segundo «factor intermedio» del modelo de elaboración del estrés según A. Lazarus. ¿Qué posibilidades de dominio tiene una persona a su disposición en una situación de estrés? Supongamos que un niño cae al agua al romperse la capa de hielo y debe intentar salir o, como mínimo, mantenerse a flote hasta que vengan a rescatarlo. ¿Qué le puede ayudar? La certeza de que se va a hundir o el horror de tener la muerte delante, seguro que no, como tampoco una disputa encarnizada con el destino que le ha jugado una mala pasada. La resignación, el temor y la rabia impotente no sirven de nada cuando se trata de sobrevivir. El niño necesita aplicar sus energías en el esfuerzo físico y no debe malgastarlas en estallidos psicológicos de pánico. Lo mismo ocurre con los pacientes que necesitan todas sus fuerzas para restablecerse físicamente y que no deben obstaculizarlas con una depresión. Por tanto, ¿qué puede mantener estable la constitución psicológica en una situación de emergencia crítica?
La receta es sencilla; lo difícil sólo es suministrar los «ingredientes», a saber, una gran dosis de confianza y una pequeña dosis de humor. Si el niño es capaz de pensar: «¡Vaya, tengo una oportunidad única para demostrar lo bien que nado! Además, hacía tiempo que iba aplazando lo de tomarme un baño, aunque me hubiera gustado que el agua estuviera un poco más caliente...», esto le ayudará a mantenerse a flote y sobrevivir.
Un médico al que conozco y que a duras penas había superado dos infartos de corazón, lo cual le supuso el correspondiente trauma, y que además padecía trastornos del ritmo cardíaco me reveló una vez un «truco» personal con el que, cada vez que notaba cambios en las palpitaciones, evitaba caer en una escalada de pánico que pudiera desencadenar otro infarto. Cuando se producían estas situaciones, el médico le decía a su corazón: «¡Desahógate a gusto, tesoro! ¡Te permito todos los excesos que quieras, pero, por favor, sé bueno y acuérdate de volver a tu trabajo de vez en cuando!».
Aunque estos métodos parezcan simples, sirven de ayuda tan pronto como la más leve de las sonrisas se desliza por los pensamientos del afectado. Se trata de la capacidad de autodistanciamiento (Frankl), relacionada con la capacidad humana de autotrascendencia, que permite enfrentarse a una mala situación precisamente con una pequeña broma heroica en lugar de someterse a ella «sin comentarios». Sobre todo en casos de miedos que son superfluos porque no existe ningún peligro real -como no ocurre en el ejemplo de la capa de hielo que se rompe, pero sí en el del niño que se acurruca acobardado en la orilla mientras los demás patinan confiados sobre el estanque –el humor es, junto con la confianza, la mejor terapia. Sobre él se edifica, en principio, el método logoterapéutico de la intención paradójica.
La aplicación práctica de esta receta
A modo de ilustración, hablaré, tal como he indicado antes, de los ejercicios que llevé a cabo con mi paciente con «calambres del escribiente» y que ya habían dado sus primeros resultados antes de que se curasen de repente mediante una desreflexión por casualidad. Le di un papel y un bolígrafo y le ordené que, bajo mi atenta mirada, escribiera un texto con el propósito firme de temblar cada cuatro palabras. El paciente tenía que ir contando con sumo cuidado para no dejar, por error, las cuartas palabras sin calambre. Por tanto, debía efectuar y desear mentalmente precisamente aquello que hasta entonces había temido: la inhibición de la escritura. El hombre reaccionó a mis instrucciones con escepticismo. Le parecía un contrasentido querer temblar intencionadamente, pero le convencí para que intentara llevar a cabo mi propuesta sin perturbarse.
Cuando plasmó sin complicaciones cinco palabras sobre el papel, le hice saber delicadamente que había tenido un calambre. Tras otras cinco palabras escritas sin problemas, meneé involuntariamente la cabeza y le insistí en que debía seguir mis instrucciones. Sin embargo, la mano de aquel hombre no había temblado ni una sola vez durante todo el proceso de escritura. Al terminar el ejercicio, me miró sorprendido y murmuró que no entendía cómo había sido capaz de escribir con tanta fluidez. El misterio fue sencillo de explicar. Sólo su desproporcionado miedo al síntoma había desencadenado el propio síntoma, y si no había miedo tampoco había síntoma. Entonces, el paciente podía no tener miedo en el caso de querer provocarse de forma intencionada un calambre, porque el temor y el deseo se compensan mutuamente en su incompatibilidad. Viktor E. Frankl justificó este extraño fenómeno del siguiente modo: «El temor logra hacer realidad lo que teme. Pero en la misma medida que el temor hace realidad lo que teme, el deseo forzado hace imposible que se produzca lo deseado». Cuanto más a menudo una persona, desde una autodistancia sana, consigue reírse de un miedo exagerado y parodiarlo con humor, menor será la frecuencia con la que aparecen sus contenidos y mayor la confianza puesta en las facultades propias.
Un miedo innecesario sólo mantiene su poder mientras se lucha desesperadamente contra él o se huye horrorizado de las oportunidades relacionadas con él. En cambio, si el afectado puede hacer un acercamiento al miedo en tono de burla y aceptar heroicamente los «medios de amenaza» utilizados por la angustia, la amenaza pierde su efecto, y el miedo, su poder. Este método se recomienda a todas las personas que suelen alterarse por cosas que no merecen tal alteración, como puede ser, por ejemplo, un examen. Todo aquel que esté dispuesto, en broma, a dejarse caer por el examen con la cara radiante y armando estruendo no se sumirá de forma precipitada en un estado de pánico. El humor introduce una cuña entre la persona espiritual de un individuo y sus debilidades psíquicas, separa lo emocionalmente exagerado «contraexagerando» y, de esta manera, desde el territorio sano de la personalidad, libera los potenciales energéticos mejor dotados para acabar de verdad con las dificultades de la vida.
Dos clases de riqueza
Una disertación sobre la elaboración del estrés quedaría incompleta si no se hablase también de aquellos contextos que no se pueden modificar con ninguna estrategia de actuación. Para acabar de agotar definitivamente nuestro símil, podríamos decir que ésta es la situación en la que se halla un niño al que se le comunica que la capa de hielo del estanque todavía es demasiado delgada para patinar y que, debido a ello, debe renunciar a entrar. El niño no puede hacer nada para que el agua se congele más rápido y debe hacer acopio de paciencia. Nos guste o no, una buena parte de nuestras condiciones de vida está determinada de manera parecida. En tal caso, lo único que podemos elegir es nuestra actitud con respecto a ellas, y esta actitud, sin duda, ejerce una influencia sobre nuestra salud que no debemos menospreciar.
En el libro Das Lächeln der Auguren, de Franz Flossner, aparece el siguiente aforismo: «Existen dos clases de riqueza: tener mucho o necesitar poco». Esta frase se puede aplicar a la pura y simple suerte de vivir. Si alguien se siente perjudicado por la suerte, todavía tiene la oportunidad de «necesitar menos suerte» para obtener satisfacción, lo que, en ocasiones, es el bien más preciado, porque independiza a la persona de las distintas formas de azar. Las actitudes mantenidas desde la estabilidad mental acostumbran a ser aquellas que «necesitan menos suerte», porque todavía son capaces de dar una respuesta positiva a acontecimientos desagradables e ineludibles.
En este contexto, me gustaría aportar un detalle procedente de mis conversaciones terapéuticas con la «paciente del complejo de inferioridad». Esta mujer, que era muy leída, se había estudiado los libros sobre la «crisis de los 40», que entonces estaban de actualidad. Inmediatamente, mencionó que tenía miedo de llegar a la mediana edad y que miraba el hacerse mayor con suma inquietud.
Para insinuarle una actitud positiva frente al hecho irremediable de madurar, le repliqué lo siguiente: «Bueno, a lo largo de varias sesiones conmigo, usted se ha quejado de que actualmente está interpretando el papel de "ama de casa con complejo de inferioridad" y que no puede afrontar sus propios intereses, como la enseñanza artística, porque está atada al hogar por sus obligaciones como madre. Debo admitir que un hijo de 8 años limita forzosamente el radio de acción de una madre consciente de su responsabilidad. Pero piense que si usted se hace mayor, su hijo también, y más independiente. Y cuanto más independiente sea él, más espacio libre le dejará. Cuando usted cumpla los 40 años, su hijo casi habrá madurado y usted se verá en gran medida desatada de las obligaciones para con él. ¡Por tanto, disfrute ejerciendo la maternidad mientras su hijo todavía es un niño, pero, al mismo tiempo, espere con alegría un futuro que, presumiblemente, le depara unas perspectivas de desarrollo personal formidables, porque tendrá más tiempo para dedicar a sus intereses!»
La mujer respondió espontáneamente: «Es verdad. Visto así, espero realmente ansiosa el futuro, porque me imagino algunas cosas que podré realizar más fácilmente cuando mi niño sea mayor». Esta mujer había comprendido lo que Viktor E.Frankl expresó en una hermosa frase: «Quien se entrega al pánico de encontrar todas las puertas cerradas olvida que se abren puertas nuevas cuando las antiguas se cierran».
Ante unas condiciones de vida inalterables, hay que dejar, más que nunca, que suceda el milagro y éste prefiere aflorar en el lugar más insospechado...
La muda de un «patito feo»
Una vez tuve un caso etiológicamente interesante. Se trataba de unos gemelos de 10 años, de los que uno era el preferido de la madre por sus buenas cualidades, mientras que el otro era más bien torpe y poco estimado. En las sesiones de orientación educativa, la madre se mostraba poco cooperativa. Al gemelo rechazado lo incluimos en una terapia pedagógica individual para reforzar su autoestima y enseñarle métodos de mejora de la psicomotricidad. Un día, el niño se dirigió a nuestra terapeuta y le preguntó: «Por favor, ¿no podrían ayudar también a mi hermano? Cada noche se hace pipí en la cama y no lo nota, y mamá se pone tan triste...».
¡El hijo preferido se orinaba encima y el rechazado, no! ¿ Cómo casaba esto con la teoría popular de que la enuresis nocturna significa «llorar por abajo»? Pero todavía hubo algo más que nos conmovió. El niño rechazado presentaba un elevado nivel de comprensión e intuición sociales: estaba pidiendo apoyo para su «contrincante» y quería ver a la madre feliz, ¡esa misma madre que lo dejaba de lado! En cambio, a su hermano, la «estrella de la casa», nunca se le habría ocurrido pedir nada para nadie. La madre, por su parte, tampoco había tenido la franqueza de confesarnos el problema del hijo preferido y siempre nos enumeraba los aspectos negativos del perjudicado.
Las predisposiciones constitucionales (en algunos gemelos, idénticas) del ser humano desempeñan un papel importante en el desarrollo del individuo. A ellas se suman las influencias familiares y sociales, los sucesos casuales y los datos de salud, todo estrechamente unido en una red inextricable. Pero la suma de ello no da como resultado «la historia completa del individuo». Cuando la persona adopta interiormente una postura frente a sí misma y la posición que ocupa en el mundo, se está formando un poco más. El gemelo rechazado se ha liberado de las improntas, sin duda traumáticas, de la primera infancia, las ha resistido utilizando el «poder de obstinación del espíritu» (Frankl) y se ha convertido, contra todo, en una persona digna de ser amada. Y por ello podemos felicitarle de corazón. Con este contraste no queremos reprochar nada al gemelo amado, pero una cosa es segura: si «llora por abajo» es que el motivo es él.
La evolución del tratamiento de terapia pedagógica, donde incluimos posteriormente a ambos gemelos, nos acabó dando la razón. El hermano bueno y tan querido por la madre tenía ante sí un camino espinoso. En cambio, el «patito feo» mudó su plumaje para convertirse en un cisne blanco.
¡Qué razón tiene la logoterapia al dudar que el ser humano esté abandonado a las influencias determinantes de la herencia y la educación! No, la persona no es ningun.a mezcla de datos genéticos y contenidos aprendidos. En ella hay algo que no es de este mundo.
¿Motivo de enfado o de alegría?
Una mujer se quejaba en mi consulta porque estaba sometida a una terrible carga de trabajo y se hallaba al borde de un ataque de nervios. Decía que su jefe se había ido de vacaciones y que antes le había endosado todo el trabajo, a pesar de que todavía quedaban empleadas en la oficina que también habrían podido asumir parte de las tareas. Pero, por lo visto, según la mujer, el jefe se había fijado precisamente en ella...
Pues bien, quejarse y recriminar a espaldas de alguien da muy poco resultado. Quejándose, uno no se saca de encima lo que le hace enfadar. O bien nos enfrentamos honesta y sinceramente con el causante del enfado, o bien cambiamos nuestra actitud frente al problema. Como el jefe se había ido de vacaciones y no estaría presente durante un tiempo, ayudé a la paciente a conseguir un pequeño cambio de actitud. Le pregunté si las tareas que le habían encomendado eran importantes para el funcionamiento de la empresa, y respondió que sí. Acto seguido, le planteé lo siguiente: «¿Podría ser que su jefe confíe ciegamente en usted y en su capacidad y que, por ello, durante su ausencia sólo quería ver los asuntos importantes en sus manos, sabiendo que no tendría que preocuparse durante las vacaciones?».
La mujer ponderó este aspecto y asintió con la cabeza: sí, podría ser. De repente, la carga de trabajo objeto de sus quejas le pareció un elogio indirecto del jefe, una demostración de confianza que la destacaba positivamente por encima de todas sus compañeras. La mujer abandonó la consulta con una leve sonrisa en los labios.
La realidad demuestra que el elogio y el reconocimiento que recibe casi todo ciudadano medio en el transcurso de su vida no se corresponde con lo que éste ofrece. Vivimos en una sociedad a la que no le gusta elogiar. Por ello, casi todo el mundo recibe grandes dosis de crítica e imputaciones puramente erróneas de causas perversas. La desconfianza prevalece. Por ello, le corresponde al psicoterapeuta equilibrar esta situación acentuando todo el reconocimiento que merecen sus pacientes, fijándose en sus buenos resultados, admirando sus experiencias más elevadas y encomiando su valiente perseverancia. El profundo respeto a los actos u omisiones responsables y llenos desentido de nuestros congéneres despierta en ellos la voluntad de seguir por el buen camino y les confirma de manera retroactiva que ciertos esfuerzos no agradecidos no han cambiado. Uno de los actos más grandiosos del altruismo es, quizás, inclinarse ante los logros del prójimo.
El humor salva abismos
Un dentista de mediana edad me vino a ver a causa de un temblor de manos psicógeno. El hombre consideró la opción de «abandonar» su consulta porque, como es comprensible, un temblor de manos incontrolable no es la mejor publicidad para un dentista. Como factor constitucional cabe mencionar un temblor senil extraordinariamente fuerte y con inicio temprano que había padecido su madre. Los otros aspectos de la situación general del dentista eran favorables: tenía una consulta en expansión y disfrutaba de un feliz matrimonio del que tenía dos hijos sanos. En los años anteriores, el hombre sólo había tenido un pequeño «desliz»: una breve relación amorosa con una enfermera, pero que había concluido sin más complicaciones.
Sin embargo, esta relación había sido objeto de discusión constante durante un tratamiento de psicología profunda al que el dentista se había sometido antes de acudir a mí, y su sentimiento de culpabilidad presuntamente reprimido se había interpretado como la causa oculta del temblor de manos. A la posible tara hereditaria transmitida por la madre no se le había atribuido ninguna importancia.
En cambio, yo consideré significativo este factor constitucional, aunque no en el sentido de un destino irremediable, y quité importancia a la aventura, dado que el paciente me aseguró que el asunto estaba resuelto y cerrado para él y su esposa. Sin embargo, sí que consideré grave la reacción personal del paciente a su síntoma, reflejada en una conducta de huida y evitación. Por ejemplo, ya no aceptaba ninguna invitación de los amigos porque temía que alguien le observara derramando una cucharada de sopa o una bebida, o alegaba pretextos increíbles para no tener que rellenar ningún formulario en la consulta cuando había alguien alrededor. Además, antes de una intervención complicada, recurría a tranquilizantes para estar en condiciones de trabajar. Con ello estaba cayendo, por así decido, en una trampa psicológica, porque cuando se elude a corto plazo un síntoma mediante la huida, aumenta a largo plazo el miedo a cualquier situación crítica nueva donde la «salida de socorro» podría no estar abierta y el síntoma podría aparecer irremediablemente. Y cuando aparece, sucede exactamente lo que se temía, y el miedo a una futura repetición del síntoma aumenta todavía más.
Por tanto, familiaricé al dentista con el método de la intención paradójica: «¡Deje de querer evitar los temblores, porque se harán aún más fuertes! No huya del drama esperado, déle la vuelta y coja el toro por los cuernos. ¡Tiemble lo que le venga en gana! ¡Tiemble a placer! ¡Esfuércese en enseñar a la gente que le rodea lo tremendamente bien que tiembla! ¡Busque ocasiones especiales para demostrarlo! Si acuden clientes desagradables a su consulta, esboce una sonrisa socarrona y dígase a sí mismo: "¡Espera, que ahora te voy a hacer temblar de verdad!". Si le invitan los amigos, ¡desee disimuladamente dejar a todos sin aliento con sus temblores! Si tiene que rellenar un formulario, ¡haga honor a la imagen de los médicos escribiendo con letra ilegible! Y siéntase decepcionado cada vez que sus temblores no den la talla. Quedará perplejo de lo difícil que resulta temblar por sistema cuando desee hacerlo intencionadamente» .
El dentista comprendió al momento la quintaesencia de este curioso consejo y puso en práctica mis propuestas, al principio con reservas, pero después cada vez con más valentía. En los restaurantes u oficinas de correos, se ponía al lado de desconocidos con el propósito (paradójico) de «desplegar un verdadero espectáculo de temblores». A los pocos días me confirmó lo siguiente: «Noto claramente el efecto curativo de su método. De hecho, no sucede nada: en cuanto quiero temblar, mis manos se quedan quietas». «Sí -respondí -, y en cuanto usted pueda reírse profundamente de su ansiedad exagerada estará totalmente curado.»
El humor es el agente liberador de la intención paradójica. «Apenas existe nada en la existencia humana que haga ganar distancia de la manera y en la medida que lo hace el humor», escribió Viktor E. Frankl. Es precisamente esta distancia con respecto al. miedo neurótico lo que salva al enfermo de neurosis de ansiedad: una sonrisa sobre uno mismo rompe el hechizo del miedo. O, como lo expresó el pintor Anselm Feuerbach: «El humor salva abismos».
Autorreflexión y falta de fundamento
De mis conversaciones con el dentista, recuerdo un detalle interesante que no querría escatimar al lector. Una noche, en la época en la que él todavía padecía la neurosis de ansiedad, le llamaron para un caso urgente y quiso endosar el trabajo a un colega porque, al ser requerido por sorpresa y sin el amparo de los tranquilizantes, se veía incapaz de mantener la mano serena. Pero resultó que el compañero se había ido de viaje y no había nadie que pudiera sustituirlo; además, el paciente amenazaba con desangrarse. Entonces, el dentista reunió su instrumental Y se puso en camino. Se trataba de una intervención mandibular tan sumamente difícil que el dentista tuvo que concentrarse por completo en ella y no pudo perder ni un solo instante en pensar sobre sus miedos. Resultado: cuando por fin acabó y pudo respirar aliviado, el dentista se dio cuenta de que, durante todo el tiempo que había durado la intervención, desde el primer movimiento de manos hasta el último, había podido librarse de cualquier asomo de temblor.
También podríamos calificar este suceso de <<desreflexión por casualidad». Aludiendo a Karl J aspers, podríamos afirmar que la tarea llena de sentido que «gritaba» desde su actualidad sacó al dentista de la falta de fundamento de su autoopresión. De ahí la cita de Karl Jaspers, que dice lo siguiente:
Cuando la autorreflexión, entendida como contemplación psicológica, se convierte en la atmósfera de la vida, el individuo cae en una falta de fundamento. [...] El ser humano debe preocuparse de las cosas y no de sí mismo, de Dios y no de la fe, del ser y no del pensar, de lo amado y no de amar, del logro y no de la experiencia, de la realización y no de las posibilidades; o más bien de todo lo segundo, pero siempre sólo como transición, nunca por sí mismo.
La preocupación por el fracaso propio se desvanece en la preocupación amorosa por el entorno. Éste es el motivo de que los síntomas desagradables del dentista desaparecieran en un soplo aquella noche en la que se había dirigido al enfermo de urgencias sin necesidad de ninguna digresión cognitiva o emocional.
Cuando el dentista comprendió esto, coseguimos una base sólida para la fase de seguimiento, la cual tenía por objeto consolidar la ausencia de miedo (conquistada con la ayuda de la intención paradójica). El mensaje desreflexivo estaba claro: «No se preocupe por lo que la gente pueda pensar de usted. ¡Piense mejor en aquello de lo que le gustaría preocuparse! Concéntrese en lo esencial de sus habilidades, haga bricolaje y emplee su tiempo libre en practicar deporte, ir de excursión con sus hijos, desarrollar iniciativas políticas o cualquier otra cosa que sea de su interés. ¡Ábrase a un mundo que tanto tiene que ofrecerle y al que tanto tiene usted que dar!». Paralelamente, se consiguió sustituir el consumo de tranquilizantes por ejercicios de relajación, de manera que la dependencia se pudo eliminar desde su comienzo. En los diez años posteriores, el paciente no sufrió ninguna recaída. Después, nuestros cammos se separaron.
El dibujo de un sueño como medicina
Un trabajador inmigrante griego fue derivado a mi consulta por su médico de cabecera porque los dolores de estómago que padecía estaban estrechamente relacionados con una situación de problema psíquico y estrés. Aquel hombre cultivado, sensible, de complexión pequeña y enjuta, ocupaba un puesto de trabajo en una empresa donde lo que contaba era una fuerza y una resistencia física que él apenas poseía. Sus compañeros, intelectualmente inferiores, pero con más músculos, se divertían tomándole el pelo y burlándose de él por este motivo y le ponían motes espantosos. Una vez, llegaron incluso a tirarlo al suelo. Esta situación le entristecía, le hacía pasar noches melancólicas y días temiendo el roce con los compañeros, y acabó expresándose en un dolor de estómago que, además, minaba sus fuerzas.
Mi primera reflexión giró en torno a si el paciente debía o no cambiar de lugar de trabajo, pero resultó que estaba ligado a la empresa por un crédito obtenido a través de ésta y entre sus objetivos no contemplaba el retorno a Grecia, de momento, porque el sueño de su vida siempre había sido construirse, algún día no muy lejano, una casita en su país y crear así un lugar para que viviera durante generaciones una familia de la que él sería el progenitor, pero el capital necesario para conseguir su objetivo sólo podría obtenerlo conservando su oficio en Alemania.
Es decir, a la sensibilidad del griego, condicionada por su predisposición, se le unía una situación de presión neurotizante. No había que cambiar ninguna de las dos cosas, aunque ambas amenazaban la salud del paciente por su inclinación a reaccionar psicosomáticamente a ellas. Siendo así, la logoterapia nos enseña que casi todo se puede soportar y resistir, y que cualquier destino, por muy cruel que sea, se vuelve tolerable si se puede ver en él tan sólo un sentido: un para qué. Y para el paciente existía tal sentido. Él mismo lo había descrito: la casa de sus sueños, su futura familia, el hogar por el que estaba dispuesto a trabajar hasta caer rendido.
Yo sólo debía limitarme a mantener presente este para qué en forma de apoyo consciente. Lo hice pidiéndole que dibujara la casa de sus sueños, pero en un papel pequeño para que lo pudiera llevar en la cartera. El hombre dibujó con una entrega emocionante. A continuación, le sugerí que, cada vez que sus compañeros lo mortificasen, fuera al lavabo, se sacase la cartera y contemplara su casa. Le dije que, cuando hiciera esto, experimentara interiormente lo listo que era él con respecto a sus compañeros, quienes malgastaban parte de su dinero mientras él lo ahorraba para un fin noble, y lo pobres que eran éstos, quienes, por mucho músculo que tuvieran, nunca poseerían una maravillosa casa de paredes encaladas al borde de una playa griega como la que él tendría en cuanto se cumpliera su sueño.
A continuación, el paciente debía decirse a sí mismo, con una sonrisa en la boca: «¡Venga! ¡Venid a por mí y vejadme! Hay que pagar un precio muy alto para conseguir un gran premio, y yo poseo este premio, al menos en mis sueños. En cambio, vosotros, individuos despreciables, poco más tenéis que no sea la pequeña satisfacción de torturarme».
Mis expectativas se cumplieron. Algunos meses después de nuestra conversación terapéutica, me encontré casualmente con el griego por la calle y se dirigió a mí. Yo no lo reconocí hasta que se sacó la cartera del bolsillo y me puso su dibujo delante de mi nariz. Me explicó que los dolores de estómago habían remitido considerablemente y que ya no sentía la necesidad de contemplar su talismán secreto en el lavabo. Decía que estaba tan tranquilo que los compañeros de trabajo habían empezado a respetarle. Desde que aceptó su suerte como un precio que había que pagar para su futuro hogar, explicaba, «de alguna manera todo le iba bien». Efectivamente, era como si, simplemente, ya se hubiera imaginado algo así, porque en la obra también había buenos compañeros que eran menos ordinarios que los otros. En cualquier caso, el hombre se mostrómuy agradecido conmigo, porque la idea del dibujo había sido la mejor medicina que le había recetado un médico...
Poner los detalles en su sitio
«He vuelto a la tranquilidad», atestiguó mi paciente griego. Éste es el feliz resultado de las actitudes paradójicas frente a contenidos que infunden ansiedad. «Venid a por mí y vejadme»: con este pensamiento, el paciente recobró el ánimo y pudo ir al trabajo con la cabeza bien alta. ¿Qué había sucedido? ¡Los compañeros habían empezado a respetarle!
En la actitud paradójica se pone en práctica una parte de la confianza innata antes de que ésta se establezca de forma efectiva en la mente y ayude a salir de la crisis. Imaginemos, por ejemplo, a una persona que sale de compras y tiene la idea obsesiva de que se ha podido olvidar de cerrar la puerta de casa. Si esta persona se dice a sí misma: «¡Qué bien! ¡Entonces se habrá quedado abierta de par en par! ¡Estoy permitiendo a todos los ladrones del barrio que desfilen por mi casa!», se estará convenciendo de que sus tesoros son algo relativo y renunciable porque carecen de importancia frente a la eternidad. O una persona que, torturada por sus miedos a ser ridiculizada, juega con la idea grotesca de, en la próxima reunión de amigos, desprender ríos de sudor ante los presentes y arremeter contra ellos con una retahíla de palabras inconexas, etc., habrá comprendido que nadie es la máxima autoridad. A los lectores creyentes les sonarán las palabras de Peter Horten, cuando dice que el ser humano no puede caer más bajo que en las manos de Dios.
El paciente con neurosis de ansiedad y obsesivo-compulsiva hace los honores a una forma de ver distorsionada que le sugiere los detalles cercanos como algo inquietante y los objetivos alejados como algo despreciablemente pequeño en tanto que inalcanzable en apariencia. Cae en la trampa de una «ilusión óptica», como el niño que observa su entorno desde lo alto de una torre y ve los cuervos que sobrevuelan el lugar como si fueran pájaros gigantescos y los camiones que pasan por la carretera como si fueran coches de juguete. Para estos pacientes, el aseo matinal se convierte en una ceremonia tormentosa, el trayecto en autobús a la oficina se transforma en un viaje espantoso, la desagradable tarea de ordenar el escritorio supone una enorme pérdida de tiempo, y una palabra chistosa de un compañero se traduce en un mar de lágrimas. Si éste es el reducido mundo del neurótico, ¿dónde queda sitio para lo verdaderamente importante y valioso?
El método de la intención paradójica vuelve a poner los detalles en su lugar. En el aseo matinal, el enfermo debe esforzarse simplemente en no mojar «las bacterias que hay en su piel», para no ahuyentarlas. El autobús resulta un lugar adecuado para un breve desmayo con el que recuperar el sueño desaprovechado de la mañana. Sobre el escritorio de la oficina tiene que rugir un huracán que haga bailar a los lápices. Y los compañeros de trabajo serán recompensados con una porción extra de amabilidad por sus «calumnias». ¿Cuál es el testimonio profundo que subyace en estas humoradas? Probablemente, que no hay que malgastar los valiosos minutos de la vida en banalidades, porque hay algo más importante que formaría parte del pulso de nuestro ser; algo más importante para lo cual también habría que reservar el desbordamiento de nuestros sentimientos. Viktor E. Frank1 dijo en una ocasión que su método consistía en «la restauración de la jerarquía de valores sana y natural del individuo», encontrando así una de sus mejores definiciones.
El oculto sentido del sinsentido
El método de la intención paradójica impulsa de manera saludable el diálogo interior de la persona consigo misma. «Buenos días, cascarrabias -decía una de mis pacientes a su malhumor cuando, al despertar, le sobrevenía este estado-. ¡Intenta amargarme el día cuanto puedas! Ya veremos si lo consigues. Y esmérate un poco, porque me aburre luchar contra un rival débil.» «Por fin tengo un motivo para enfadarme -se dijo otra paciente cuando se le resbaló de las manos una taza de café-o ¡Cuántas veces en mi vida me he enfadado sin motivo alguno! ¡Ahora, como mínimo, puedo disfrutar acertadamente de mi enfado, porque está justificado!» Estos diálogos con uno mismo o con los sentimientos impiden inmediatamente un estado de ánimo negativo que quiere «colarse sigilosamente». He conocido pacientes que sólo se han liberado de la ansiedad dialogando mentalmente con ella: «Ansiedad mía, ¿dónde te he metido? Sería una tontería perderte. Me he acostumbrado tanto a ti...».
Si, además, un paciente es capaz de reír por dentro, se reirá con buena salud. «No puedo viajar en tren -me explicó una señora de aspecto bastante corpulento -. Siempre tengo que pensar que podría abrir accidentalmente las puertas del vagón y caer fuera.» «¿Qué tiene usted en contra de tomar una bocanada de aire fresco? -le pregunté con intención paradójica-. Además, ¡qué mejor cura de adelgazamiento que los saltos mortales por el terraplén de la vía! Seguro que le hace falta un poco de ejercicio. Viajando en tren tendrá la formidable oportunidad de poner solución a eso si cada vez que se cae vuelve a saltar rápidamente al interior del vagón. ¡Así también podrían caer esos quilitos de más!» La señora reía y, cuando volvió para la siguiente sesión, seguía riendo. «He ido en tren -dijo estallando de risa-, y cada vez que veía las puertas del vagón, tenía que pensar en su dieta de adelgazamiento radical. ¡Y entonces la ansiedad desaparecía por sí sola! No tiene sentido...», y volvió a reír. Desde entonces, esta señora no ha tenido ninguna dificultad para viajar en tren.
En otra ocasión, un paciente sin empleo que había sufrido varios brotes psicóticos, pero que se estabilizó correctamente con medicación, me dijo: «¿Vale la pena que acepte un trabajo? ¿Qué pasa si la psicosis me vuelve a poner fuera de combate?». Mi respuesta fue: «¿Sabe una cosa? Yo no me fiaría de la psicosis. ¿No le ha dejado vergonzosamente en la estacada y ya no ha vuelto más?». Riéndose de la «psicosis infiel», el hombre solicitó un puesto de media jornada y, actualmente, en vista de las reducidas ayudas sociales, está contento por tener el trabajo.
Quien ríe se ríe de una pizca de sentido en el sinsentido, el cual es más fácil de descubrir y aceptar mediante la ayuda del humor que desde la gravedad de una situación temida. La paciente descrita antes dedujo de mis palabras «sin sentido» que ella no cae del tren si no quiere. De la misma manera, el paciente sin empleo comprendió con la broma que lo que debía hacer era aprovechar las épocas sanas de su vida. Hasta cuando nos reímos del típico chiste, no nos reímos de ningún juego de palabras sin sentido, sino de un sentido en el sinsentido oculto en el chiste, tal como se indica cuando decimos que alguien «comprende» o «no comprende» la gracia. Por consiguiente, si alguien se ríe de sus síntomas, <<sabe>> elevarse por encima de ellos, y lo hace sobre las alas de un espíritu que, en su integridad, no pueden tocar ni el sufrimiento ni los falsos caminos de la psique, aunque nosotros, los seres humanos, sólo seamos unos limitados partícipes de ese espíritu.
Diálogo con un psicoanalista
Para completar el tema del humor, reproducimos a continuación una disputa profesional cuya pizca de sentido en el sinsentido no es difícil de adivinar. Este diálogo lo mantuve yo misma con un colega psicoanalista.
ÉL: No hace mucho, vino una familia a mi consulta, una familia extraordinariamente armoniosa. El marido era amable con su esposa, los hijos se portaban bien delante de los padres y la madre se mostraba generosa y comprensiva. Naturalmente, todo era fachada. ¡Por detrás, la cosa tenía que hervir!
Yo: Quizás esas personas valoraban la armonía...
ÉL: Me imagino que el marido tendrá una amiga secreta, en casa la mujer debe ser una verdadera furia, y los hijos...
Yo: ¿Qué síntomas subliminales atribuye usted a los hijos?
ÉL: El chico probablemente lee revistas pornográficas debajo delas sábanas, y la hija podría experimentar un placer oculto martirizando al perro, como si éste fuera un objeto sustitutivo para descargar su Edipo.
Yo: ¿Ha observado algo que apoye sus suposiciones?
ÉL: Se lo acabo de decir: amabilidad, buena conducta, armonía. Tanta avenencia entre los miembros de una familia no puede ser cierta. Todos deben haber reprimido enormes agresiones, deben estar llenos de una rabia que se desatará en cuanto halle una válvula de escape. Por ejemplo, el hombre dijo a su esposa: «¿No quieres tomar asiento, mi amor?». Para mí, ésta es la prueba de que el marido, en su subconsciente, deseaba verla situada por debajo de él. No cabe duda que él quería mirarla desde arriba, porque teme en secreto la fuerza dominante de su mujer.
Yo: Quizá pensaba que podría estar cansada.
ÉL: ¿Puro altruismo? El altruismo es una ilusión. El ser humano es egoísta e instintivo por naturaleza y, cuando suelta la red de la caridad, siempre está pensando en su propia satisfacción. En cualquier caso, la mujer no tomó asiento. Dijo que no merecía la pena para una conversación tan breve. Por tanto, estaba contradiciendo a su marido, por lo que deduje que quería subyugado y sometedo de verdad allí donde pudiera.
Yo: ¿ Y la conversación se prolongó hasta el punto que hubiera valido la pena sentarse?
ÉL: Oh, no. Sólo duró unos minutos. De hecho, fue un malentendido. ¡la! ¡Un malentendido, pero no es para reírse! ¡Aquella gente debía tener unos conflictos internos enormes para haber acudido inconscientemente a un especialista!
Yo: Entonces, ¿qué tipo de ayuda habían ido a buscar a su consulta si todo era tan armonioso?
ÉL: Pues ninguna. Al final, dijeron que se habían equivocado de puerta. Querían ir a la agencia de viajes de al lado...